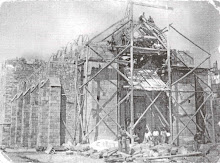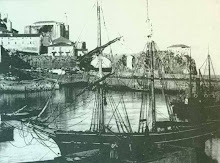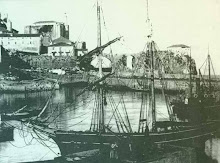Cuando, con cierta frecuencia , vuelvo a mi pueblo, contemplo con impotencia y tristeza, cómo va desapareciendo aquel paisaje que fue marco de mi niñez y juventud, y cómo aquellos idílicos parajes que fueron lugar de mis primeros juegos y escarceos han sido usurpados por clónicas edificaciones que, un tanto pomposamente, llaman chalés.
Pero Castro, que es mi pueblo, no solo ha sido invadido pacíficamente por el tsunami de cemento que, con la coartada del progreso, ha arrasado tantos otros lugares, sino, y para mí más doloroso, por una población foránea tan desproporcionadamente superior a la autóctona, que ésta ha sido incapaz de catalizarla son su idiosincrasia que durante tanto tiempo ha sido el alma del pueblo y nos ha identificado a los castreños.
Al hablar del alma del pueblo, no me estoy refiriendo a los geniales paisanos que han brillado con luz propia en la literatura, la música, la milicia, la arquitectura o la navegación, cuyos nombres y proezas evocamos con el mismo orgullo con que ellos divulgaron y ennoblecieron el nombre de su terruño. Estoy pensando en ese ejército de personas anónimas que forman el pueblo llano y cuya vida no tiene ningún eco fuera de la esfera local, en la que, sin embargo, son la sal y pimienta del sabroso guiso que constituye y distingue la personalidad de un pueblo.
Al hablar del alma del pueblo, no me estoy refiriendo a los geniales paisanos que han brillado con luz propia en la literatura, la música, la milicia, la arquitectura o la navegación, cuyos nombres y proezas evocamos con el mismo orgullo con que ellos divulgaron y ennoblecieron el nombre de su terruño. Estoy pensando en ese ejército de personas anónimas que forman el pueblo llano y cuya vida no tiene ningún eco fuera de la esfera local, en la que, sin embargo, son la sal y pimienta del sabroso guiso que constituye y distingue la personalidad de un pueblo.
A ellos quiero dedicar este recuerdo, rescatando de mi memoria anécdotas, personajes o vivencias, que permanecen en ella fosilizadas, antes de que el implacable sedimento de los tiempos los cubra totalmente haciéndolos desaparecer para siempre.
Siendo aún muy niño, en casa de mi abuela había, como en la mayoría de los hogares entonces, un calendario con una imagen de un santo y un taco sobrepuesto con una octavilla por cada día del año; esta hojita tenía en el anverso, en grandes caracteres, el día del mes y en más pequeños el día de la semana, el santo del día, las fases de la luna, y los días del año transcurridos y por transcurrir; impreso en el reverso, en un corto texto, se recogían desde noticias curiosas hasta los más recientes descubrimientos, pasando por las clásicas recetas de cocina o la forma casera de eliminar las manchas. Esta parte del calendario era la que excitaba mi curiosidad y la única que me interesaba, ajeno aún a que ya se había puesto en marcha el reloj de arena de mi tiempo. Y en uno de esos días de papel, leí que, en un pueblo pesquero del norte de España, famoso por la costumbre de sus habitantes de poner motes con mucha gracia a sus convecinos, vivía un matrimonio con sus tres hijas, tan feas que el ingenio popular bautizó como Horror, Terror y Furor. Me hizo gracia el apodo, y cuando se lo conté a mi abuela, me dijo que ella conocía a la familia de marras y que, efectivamente, las niñas hacían honor a sus apodos.
*
*
Pocos años después, cuando de regreso del Colegio Barquín, pasaba por la ferretería donde trabajaba mi padre, le escuché contar, ante la pequeña tertulia que a veces se formaba al otro lado del mostrador -por entonces aún no circulaba la palabra estrés- un original disfraz con que, años atrás, por carnaval, se paseaba por el parque un singular personaje, que quizá fuera Pitilla ¿Pitilla?. Vestía el hombre un blusón amplio que le llegaba hasta media pierna, sin ceñidor ni ninguna ropa interior; llevaba al brazo una cesta con huevos y una clueca disecada e iba jugando a la trompa que hacía bailar sobre la acera del paseo, agachándose a cogerla para que siguiese bailando en su mano libre. En esta maniobra de agacharse, dejaba al aire y a la vista de la chiquillería que le seguía y de los transeúntes que con él coincidían en el paseo, sus "colgaduras", con la sonrisa divertida de estos y el jolgorio de aquellos. Él, muy serio, con teatral parsimonia, acariciaba a la gallina y colocaba en su sitio el letrero que en la cesta rezaba: "No me toquéis los huevos que se me levanta la polla".
Mi padre, que tenía un interminable arsenal de chascarrillos, anécdotas y chistes y una especial gracia para contarlos, hacía las delicias de su limitado auditorio, y yo, simpre propenso a la carcajada, me desternillaba entre bastidores, procurando pasar desapercibido.
*
Cuando yo empezaba a pollear, los domingos por la tarde, bajaba de mi barrio de Urdiales al barrio de La Barrera, prácticamente la única diversión para el mocerío de aquella época. La amplia explanada de baile, al pie del Teatro de la Villa, estaba presidida por un artístico templete que, por sus cristales de colores, recordaba al arte moruno, y estaba flanqueada por dos paseos, el de los "ricos" y el de los "pobres". Tanto la pista de baile como ambos paseos estaban a rebosar, y, aunque la clasificación de estos no tuviera nada que ver con el significado de las palabras, si que había una verdadera separación discriminatoria. En el de los ricos, el de la derecha mirando desde el edificio del Teatro, paseaban los de Castro y, en ocasiones, algunos de familias distinguidas de Sámano o Mioño. En el otro los de las demás aldeas y los marineros, considerados por entonces clases bajas.
Pero no es esto loque yo quería contar, sino que muy cerca, en una calleja, entre el chalé de los Villota y el edificio de piedra de La Barrera, se construyó un urinario público del mismo estilo y con los mismos vistosos adornos acristalados que el templete citado. No parecía que tanta finura artística correspondiese a tal lugar, que estaba más cerca de ser callejón que calle, ni a uso tan escatológico, pero allí estaba el monumento que pronto fue bautizado por el ingenio popular como La Mezquita de Ben Amear, y así pasó a la pequeña historia local, como recordarán todos mis paisanos que ahora tengan más de medio siglo, pues esa construcción, como el templete y tantas otras, desaparecieron hace mucho, victimas de la piqueta y de la ola de modernidad que nos invade.
*
En aquellos casi remotos tiempos, todo en Castro era más pequeño, más próximo, más familiar; eran menos sus habitantes y todos se conocían por sus apodos, sus empleos o sus oficios, en los que permanecían de por vida, o así me lo parecía en mi irreflexiva pubertad: Pedro El de las aguas -"hamos subido el bajo y hamos bajado el alto"-, Mero El jardinero, Alfredo El de la luz, Don Alfredo El párroco, Manolillo El carpintero, Canales El de la fragua, Romeral El de la fábrica ladrillo, Campillo El de los muertos, Mesanza Zapatones el notario, Iribarri Peluco el patrón. y así una larga nómina de personajes que desde sus distintos cometidos componían un armónico mosaico y daban vida y personalidad al pueblo.
Los días transcurrían en aquella etapa con plácida y exasperante lentitud. Los veranos eran largos, soleados y secos -la pertinaz sequía- y los inviernos interminables, frios y lluviosos. Una muestra clara de este ritmo pausado con que se desarrollaba toda actividad eran los entierros. El féretro se trasladaba desde la casa mortuoria -todo el mundo moría en su casa- hasta el cementerio en un artístico coche de caballos más o menos engalanado según la categoría social del difunto, tirado por un viejo jamelgo, cuando el entierro era de tercera o por un hermoso tronco de caballos empenachados, si la persona fallecida pertenecía a la aristocracia local. Esta distinción de clases alcanzaba también a la Iglesia; según la categoría era el despliegue eclesial; un cura y un monaguillo para los de tercera, y tres presbíteros o más con varios acólitos para los de primera. La Iglesia recibía al féretro a pie de calle, donde los deudos le instalaban sobre el coche, al pescante del cual iba Campillo, vestido elegantemente con su frac, su sombrero de copa y sus guantes blancos, donde ocultaba sus manos encallecidas por el trabajo, haciendo restallar su látigo cuando la pereza de las bestias lo requería. Los representantes de la Iglesia abrían la comitiva que, tras el coche, encabezaba la familia seguida por sus amistades más allegadas y por una procesión de gentes más o menos larga según la popularidad del difunto, al que ensalzaban o despellejaban, según los casos, en la cola de la manifestación.
El cortejo desembocaba en la calle Silvestre Ochoa -carretera general Castro-Santander-. En esta calle, a la altura de los almacenes del Ayuntamiento, frente a la fragua de Canales, se hacía un alto, se rezaba un responso a modo de despedida, y a partir de ahí, solamente los familiares y amigos más allegados continuaban detrás del coche fúnebre, carretera adelante hasta que, a la altura del Hospital, se tomaba, a la derecha, el callejón que conduce al cementerio de Ballena; naturalmente todos a pie, salvo Campillo y el difunto. El cortejo ocupaba todo lo ancho de la carretera, por donde la escasísima circulación de entonces quedaba interrumpida. Con este ceremonial, el entierro más sencillo, el de tercera -va más ligero que un entierro de tercera-podía durar, al menos, media tarde. ¿Alguien que no haya vivido en aquella época se imagina un entierro así? ¡Qué tiempos aquellos!
Voy a dejar aquí, por ahora, este relato; pero al hilo de estos recuerdos me han venido a la memoria otras anécdotas y personajes que también merecen ser citados y que lo serán, Dios mediante, en próximas entregas de AÑORANZAS.
Torrelavega, 14 de abril de 2.012